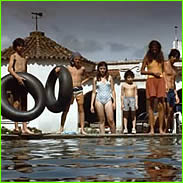En una de las primeras escenas de la película, Luciano (Sebastián Montagna) se accidenta. El momento en que se produce la herida queda fuera de campo y se le presenta al espectador una disyuntiva: ¿escuchar a Tali hablando del viaje a Bolivia o prestarle atención a la sangre en la pierna de su hijo? El pequeño accidente doméstico no parece tener más relevancia que el diálogo telefónico de Tali o que el griterío de las chicas disfrazadas. Todo transcurre en un mismo nivel y es el espectador el que debe colocar los énfasis, el que debe optar entre la imagen y el sonido que están en constante conflicto. Para David Oubiña en La ciénaga: “La cámara no sabe qué ver ni cómo, mientras que el montaje impone cuándo ver y hasta dónde” (Oubiña: 25). Esta cámara que parece no saber mirar o hacia dónde mirar responde según Martel a la lógica emotiva, “inocente”, y tal vez amoral del punto de vista infantil.
4. El sonido fuera de campo
Uno de los aspectos más comentados acerca del sonido en La Ciénaga es el trabajo sistemático con el espacio fuera de campo. Constantemente se recurre al trabajo con un espacio que no se ve, pero del cual tenemos una referencia sonora que permite generar ciertas expectativas. El sonido off nos permite generar impresiones que luego serán confirmadas o corregidas a posteriori. Podría decirse que ésta es una marca estilística de la directora, ya que la utilización del sonido fuera de campo es una constante en toda su obra. Pero en el caso muchas escenas de La Ciénaga, lo que vemos es parcial, limitado a planos cerrados o detalles y es el sonido el que guía nuestras expectativas y nos permite reconstruir la acción. En la escena inicial de la película, cuando el personaje de Mecha (Graciela Borges) cae al piso con las copas de vino, no vemos la caída. El accidente se reconstruye por el ruido de cristales, por un quejido, por lo que algún personaje dirá: “se ha caído”. Pero la imagen nos proporciona primeros planos de personajes indolentes cuyo rostro no denota ninguna preocupación, incluido el marido de Mecha. El accidente se ha construido fuera de campo, mediante el sonido y no mediante la imagen; sólo al final de la escena vislumbraremos las heridas de Mecha.
Otros accidentes que suceden a medida que avanza la película también se producen fuera de campo: el momento en que Luciano se lastima la pierna o en que José es golpeado en el baile de carnaval. La Ciénagaes un film marcado por los accidentes y las heridas, donde el peligro está presente de múltiples formas. La caída final de Luciano de la escalera -que está trabajada fuera de campo- ha sido preanunciada a lo largo de toda la película. “El accidente se presenta como una fatalidad. La inteligencia de Martel consiste en postergarlo y hacer que ese diferimiento pase inadvertido para hacerlo estallar de improviso” (Oubiña, 2007: 28).
Entonces la utilización del espacio fuera de campo está al servicio de una estructura donde hay una violencia latente pero oculta, elidida, mostrada a medias, pero siempre sugerida por el sonido. Los sonidos fuera de campo de los disparos en el monte permiten imaginar que en todo momento puede suceder una tragedia. De la misma forma pueden interpretarse los ruidos de los truenos, sobre las imágenes del monte, que al reiterarse no sólo preanuncian una tormenta sino que remarcan una amenaza invisible. El plano de inicio de La Ciénaganos muestra en detalle unos pimientos rojos, pero el ruido de un trueno –que bien podría ser un disparo– fuera de campo, postula la inminencia de la tormenta, así como la del accidente que sobrevendrá.
Significativamente, en la escena final en la que Luciano cae de la escalera, más allá de cierto ruido al resbalar, lo que sobreviene es el silencio. En esta última escena el fuera de campo es total. Ni vemos ni escuchamos. Se suceden planos generales de distintos ambientes de la casa, de una estaticidad absoluta. El griterío en la casa desapareció, así como los ladridos del perro. Según Martel: “En una película en donde no hay ningún acontecimiento, de pronto sucede algo que todos reconocemos como espantoso. A mí me espanta la muerte. Pensé que tenía que filmar la casa vacía porque, sobre todo cuando se trata de un chico, ahí es donde primero se siente que falta: falta el ruido, falta el movimiento, falta la aparición sorpresiva del chico (…) Hay algo que es importante, no sólo en esa escena sino en toda la película: hay una emoción que emana de la muerte (…) Toda una dimensión del universo se pierde para siempre. Es esa ausencia la que me interesa.” (Oubiña: 59)
El silencio cumple de esta forma una función expresiva, desmarcándose del ruido y de la superposición de diálogos que caracterizan a la banda sonora a lo largo del film.
5. La música y el diálogo
Con respecto a otro aspecto clave de la banda de sonido, como es la música, Martel opta por utilizarla en pocas ocasiones, y siempre de forma diegética, siendo en todos los casos la música que escuchan los personajes.
“Para poner música en una película, primero yo debería saber de música. La música tiene una complejidad que me pierde. Entonces solamente puedo usarla como ese ruido confuso que aparece en una fiesta o en la radio. Pero no podría hacer que la música le aporte algo a una narración. Me resulta imposible. No porque me parezca mal sino porque no sé hacerlo. No se me ocurre ni una idea en torno a eso. Por ejemplo, en la escena anterior a la muerte de Luciano, cuando Tali escucha la misma canción que había escuchado antes en lo de Mecha, yo había pensado inicialmente otra cosa. Quería que se escuchara una conversación que venía de la calle. Incluso la tenía grabada (…). Por cómo estaba filmada la escena, ese sonido no servía y tenía que buscar otro. Tenía que ser un sonido de afecto. Entonces a Lita (Stantic) se le ocurrió usar de nuevo el tema de Cafrune. Esa música era un momento afectivo perfecto. Y además es una canción horriblemente triste.” (Oubiña: 61)
Resulta peculiar esta declaración de desconocimiento o imposibilidad de trabajar dramáticamente la música, ya que en los momentos en que se usa ésta aporta momentos expresivos muy intensos (la fiesta de carnaval, el baile improvisado en la pieza de Mecha). En todo caso, se podría concluir que entre las fuentes principales de las que se nutre su estilo no está la música. Evidentemente, aquella modalidad del sonido con la que Martel se siente especialmente cómoda es el diálogo. De ahí que su primera opción para el sonido de la escena anterior a la muerte fuera un diálogo fuera de campo.
Martel es especialmente hábil en el trabajo de los diálogos. Es allí donde intenta reproducir la narración oral del norte argentino, en su estructura y en su sonoridad peculiar. Hay una búsqueda intensa para encontrar un lenguaje y un sonido propios del norte. Los diálogos que escribe Martel, buscan reproducir una organización gramatical típica del norte, con oraciones más largas, o con uso de tiempos verbales diferentes a los que se usan en Buenos Aires. Según Martel, estos diálogos, debido a su extensión, avanzan por rodeos o toman la forma de una deriva. Se acercan indirectamente a su objeto trabajando una aparente digresión o discurrir del diálogo. “Me siento más cerca de las tradiciones de narración oral que de la tradición del cine argentino. Le presté atención al relato, a la forma de hablar, a las conversaciones. No tenemos suficiente conocimiento de lo fuerte que es la tradición oral. En Salta es clarísimo (…) En La ciénaga es evidente que la estructura total de la película corresponde a la deriva de la conversación de mi mamá.” (Oubiña: 56)
La musicalidad está presente entonces en la obra de Martel bajo la forma del diálogo. No sólo en el uso del lenguaje sino en la forma en que los diálogos se superponen y se entrecruzan, generando una verdadera polifonía. Es en el aspecto conversacional donde se pone en juego la identidad y la pertenencia a un lugar mediante una lógica afectiva. Ahí es donde se concentra toda la fuerza expresiva de la directora: en reconstruir una geografía, un origen y un espacio familiar, a partir de su sonido particular.
Bibliografía
Aguilar, Gonzalo (2006): Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino. Buenos Aires, Santiago Arcos Editor.
Monteagudo, Luciano (2002): “Lucrecia Martel: susurros a la hora de la siesta”, en Nuevo Cine Argentino. Temas, autores y estilos de una renovación. Buenos Aires, Tatanka.
Oubiña, David (2007): Estudio crítico sobre La Ciénaga. Buenos Aires, Picnic Editorial.
4. El sonido fuera de campo
Uno de los aspectos más comentados acerca del sonido en La Ciénaga es el trabajo sistemático con el espacio fuera de campo. Constantemente se recurre al trabajo con un espacio que no se ve, pero del cual tenemos una referencia sonora que permite generar ciertas expectativas. El sonido off nos permite generar impresiones que luego serán confirmadas o corregidas a posteriori. Podría decirse que ésta es una marca estilística de la directora, ya que la utilización del sonido fuera de campo es una constante en toda su obra. Pero en el caso muchas escenas de La Ciénaga, lo que vemos es parcial, limitado a planos cerrados o detalles y es el sonido el que guía nuestras expectativas y nos permite reconstruir la acción. En la escena inicial de la película, cuando el personaje de Mecha (Graciela Borges) cae al piso con las copas de vino, no vemos la caída. El accidente se reconstruye por el ruido de cristales, por un quejido, por lo que algún personaje dirá: “se ha caído”. Pero la imagen nos proporciona primeros planos de personajes indolentes cuyo rostro no denota ninguna preocupación, incluido el marido de Mecha. El accidente se ha construido fuera de campo, mediante el sonido y no mediante la imagen; sólo al final de la escena vislumbraremos las heridas de Mecha.
Otros accidentes que suceden a medida que avanza la película también se producen fuera de campo: el momento en que Luciano se lastima la pierna o en que José es golpeado en el baile de carnaval. La Ciénagaes un film marcado por los accidentes y las heridas, donde el peligro está presente de múltiples formas. La caída final de Luciano de la escalera -que está trabajada fuera de campo- ha sido preanunciada a lo largo de toda la película. “El accidente se presenta como una fatalidad. La inteligencia de Martel consiste en postergarlo y hacer que ese diferimiento pase inadvertido para hacerlo estallar de improviso” (Oubiña, 2007: 28).
Entonces la utilización del espacio fuera de campo está al servicio de una estructura donde hay una violencia latente pero oculta, elidida, mostrada a medias, pero siempre sugerida por el sonido. Los sonidos fuera de campo de los disparos en el monte permiten imaginar que en todo momento puede suceder una tragedia. De la misma forma pueden interpretarse los ruidos de los truenos, sobre las imágenes del monte, que al reiterarse no sólo preanuncian una tormenta sino que remarcan una amenaza invisible. El plano de inicio de La Ciénaganos muestra en detalle unos pimientos rojos, pero el ruido de un trueno –que bien podría ser un disparo– fuera de campo, postula la inminencia de la tormenta, así como la del accidente que sobrevendrá.
Significativamente, en la escena final en la que Luciano cae de la escalera, más allá de cierto ruido al resbalar, lo que sobreviene es el silencio. En esta última escena el fuera de campo es total. Ni vemos ni escuchamos. Se suceden planos generales de distintos ambientes de la casa, de una estaticidad absoluta. El griterío en la casa desapareció, así como los ladridos del perro. Según Martel: “En una película en donde no hay ningún acontecimiento, de pronto sucede algo que todos reconocemos como espantoso. A mí me espanta la muerte. Pensé que tenía que filmar la casa vacía porque, sobre todo cuando se trata de un chico, ahí es donde primero se siente que falta: falta el ruido, falta el movimiento, falta la aparición sorpresiva del chico (…) Hay algo que es importante, no sólo en esa escena sino en toda la película: hay una emoción que emana de la muerte (…) Toda una dimensión del universo se pierde para siempre. Es esa ausencia la que me interesa.” (Oubiña: 59)
El silencio cumple de esta forma una función expresiva, desmarcándose del ruido y de la superposición de diálogos que caracterizan a la banda sonora a lo largo del film.
5. La música y el diálogo
Con respecto a otro aspecto clave de la banda de sonido, como es la música, Martel opta por utilizarla en pocas ocasiones, y siempre de forma diegética, siendo en todos los casos la música que escuchan los personajes.
“Para poner música en una película, primero yo debería saber de música. La música tiene una complejidad que me pierde. Entonces solamente puedo usarla como ese ruido confuso que aparece en una fiesta o en la radio. Pero no podría hacer que la música le aporte algo a una narración. Me resulta imposible. No porque me parezca mal sino porque no sé hacerlo. No se me ocurre ni una idea en torno a eso. Por ejemplo, en la escena anterior a la muerte de Luciano, cuando Tali escucha la misma canción que había escuchado antes en lo de Mecha, yo había pensado inicialmente otra cosa. Quería que se escuchara una conversación que venía de la calle. Incluso la tenía grabada (…). Por cómo estaba filmada la escena, ese sonido no servía y tenía que buscar otro. Tenía que ser un sonido de afecto. Entonces a Lita (Stantic) se le ocurrió usar de nuevo el tema de Cafrune. Esa música era un momento afectivo perfecto. Y además es una canción horriblemente triste.” (Oubiña: 61)
Resulta peculiar esta declaración de desconocimiento o imposibilidad de trabajar dramáticamente la música, ya que en los momentos en que se usa ésta aporta momentos expresivos muy intensos (la fiesta de carnaval, el baile improvisado en la pieza de Mecha). En todo caso, se podría concluir que entre las fuentes principales de las que se nutre su estilo no está la música. Evidentemente, aquella modalidad del sonido con la que Martel se siente especialmente cómoda es el diálogo. De ahí que su primera opción para el sonido de la escena anterior a la muerte fuera un diálogo fuera de campo.
Martel es especialmente hábil en el trabajo de los diálogos. Es allí donde intenta reproducir la narración oral del norte argentino, en su estructura y en su sonoridad peculiar. Hay una búsqueda intensa para encontrar un lenguaje y un sonido propios del norte. Los diálogos que escribe Martel, buscan reproducir una organización gramatical típica del norte, con oraciones más largas, o con uso de tiempos verbales diferentes a los que se usan en Buenos Aires. Según Martel, estos diálogos, debido a su extensión, avanzan por rodeos o toman la forma de una deriva. Se acercan indirectamente a su objeto trabajando una aparente digresión o discurrir del diálogo. “Me siento más cerca de las tradiciones de narración oral que de la tradición del cine argentino. Le presté atención al relato, a la forma de hablar, a las conversaciones. No tenemos suficiente conocimiento de lo fuerte que es la tradición oral. En Salta es clarísimo (…) En La ciénaga es evidente que la estructura total de la película corresponde a la deriva de la conversación de mi mamá.” (Oubiña: 56)
La musicalidad está presente entonces en la obra de Martel bajo la forma del diálogo. No sólo en el uso del lenguaje sino en la forma en que los diálogos se superponen y se entrecruzan, generando una verdadera polifonía. Es en el aspecto conversacional donde se pone en juego la identidad y la pertenencia a un lugar mediante una lógica afectiva. Ahí es donde se concentra toda la fuerza expresiva de la directora: en reconstruir una geografía, un origen y un espacio familiar, a partir de su sonido particular.
Bibliografía
Aguilar, Gonzalo (2006): Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino. Buenos Aires, Santiago Arcos Editor.
Monteagudo, Luciano (2002): “Lucrecia Martel: susurros a la hora de la siesta”, en Nuevo Cine Argentino. Temas, autores y estilos de una renovación. Buenos Aires, Tatanka.
Oubiña, David (2007): Estudio crítico sobre La Ciénaga. Buenos Aires, Picnic Editorial.